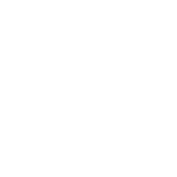La danza de la realidad (Alejandro Jodorowsky, 2013)
No hay ningún director que sea igual a Alejandro Jodorowsky. No hay ningún ser humano que sea igual a Alejandro Jodorowsky. Te guste o no la manera en la que realiza sus múltiples incursiones en el ámbito del arte, el misticismo, el tarot, o cualquiera de las cosas a las que se vaya a dedicar en el futuro, es simplemente imposible compararlo con cualquier otra persona que esté en la esfera pública. Y no es porque sea excesivamente único, sino porque su personalidad es lo suficientemente esquizofrénicamente animada como para tornarse memorable, y como es que logra crear de la nada nuevas corrientes basados en formas de comunicación ya establecidas (su revolución con el Teatro Pánico, El Incal, Psicomagia, etcétera).
Su cine sigue la misma senda, de alguna manera siendo influenciado por las corrientes cinematográficas que más lo han impactado, como el surrealismo, el cine gore, entre muchos otros, logra finalmente encauzar todos esos elementos pictóricos o temáticos en una especie de sustancia influenciada por la visión de mundo que el director le entrega a todos los trabajos en los que se ve envuelto, una mescolanza de maestros, magos y brujas que lo han llevado al conocimiento de su propio ser, y aunque trate de inculcarnos ese modo de vida que ha encontrado para explicar su biografía y su propio ser, no importa realmente si logra permearnos, ya que principalmente lo que nos queda es una obra cinematográfica (y más allá) que es inconfundible, es su esencia la que estamos tomando cuando vemos algo como El Topo (1970) o La Montaña Sagrada (1973), es su visión del mundo, y he ahí algo que ningún otro director ha podido imitar: la clara y absoluta concepción del universo que está detrás de algo como, por ejemplo, La danza de la realidad (2013).
Y es en esta última cinta donde podemos ver algo así como el “detrás de escenas” de toda esa cosmogonía creada a lo largo de los años por el director, ya que es en esta auto-biográfica cinta sobre su infancia en Tocopilla, donde logra de alguna manera introducirse como un ser complejo, que ha recibido la experiencia de múltiples seres a lo largo de su vida, la cual lo dejaron con las lecciones que podemos ver en las frases que lanza en entrevistas o en sus twiteos diarios. De alguna manera podemos ver parte del proceso que lo llevó a explicar y comprender su propia biografía, principalmente basándose en la vida que llevaban sus padres, así como los pequeños vestigios de conocimientos futuros (representados por la aparición de Jodorowsky mismo en versión “adulta-anciana-sabia”) que vendrán a dar perspectiva a algunos de los pasajes más incomprensibles, o simplemente llenos de surrealismo que logra conjurar Jodorowsky.
Pero es acá cuando quiero proponer algo. Alejandro Jodorowsky quizás sea el único cineasta que hasta el momento ha logrado plasmar en la pantalla lo más cercano a una versión fílmica del realismo mágico latinoamericano. No sólo por los elementos sobrenaturales que aparecen de repente y dejan mudo al espectador, sino también por esa insistencia con la genealogía, con el lugar desde donde vienen los problemas, achacados a generaciones anteriores, como la maldición de los Buendía venía a explicar la desaparición de su estirpe y de Macondo, acá es la historia personal de los padres del joven Alejandro la cual viene a explicar la personalidad, la formación, sus decisiones, la forma en que pareciera extirpar todo lo malvado o enfermo que pudiera haber ahí a través del cambio externo de los papeles que cumplen, de la fuerza natural exagerada.
Porque finalmente, como casi todo lo que hace el director de 85 años hoy en día, es una terapia, una catarsis, una especie de sanación personal, que si logra causar algo en el espectador aún mejor para él, pero principalmente se trata de conciliar sus propios demonios, y lo hace de manera explícita al adaptar uno de sus propios libros, así como darle un tratamiento especial a elementos autobiográficos, y luego al darle el papel de su padre a su propio hijo, Brontis Jodorowsky, otorgándole la oportunidad al hijo de castigar al padre por cualquier error que este haya cometido, pero a la vez lo hace no de manera directa, sino a través de un cuerpo subrogante, y además bajo la forma de un niño, del cual también tiene que cuidar. Cualquier sicólogo se daría un festín con las repercusiones de algo así, pero al mismo tiempo el director mismo no las reniega, sino que las refuerza hasta la incomodidad.
Hay una secuencia, quizás una de las más controversiales de la cinta, donde la madre de Alejandro desnuda y luego pinta completamente de negro a su hijo, para que así no le tenga miedo a la oscuridad, para luego ella misma desnudarse y esconderse, para que su hijo la encuentre, y la coma, en un juego que nunca deja de ser inocente, pero que en nuestras cabezas se transforma en algo mucho más perverso, sobre todo debido a la voluptuosa figura de la mujer.
Otros podrán decir que de alguna manera el director no deja de mirarse el ombligo durante toda la película, pero acá siento yo que hay una conexión con el país que lo vio crecer y con su historia, mucho más que en cualquier otra de las cintas que ha dirigido hasta el momento, es a la vez la más personal y la más comprometida con algo de lo cual no se le escucha hablar mucho: la historia reciente de Chile. Aunque ambientada en otra época, durante buena parte de la cinta, esta gira alrededor de la figura de Carlos Ibáñez del Campo, su autoritaria presencia, el ambiente de la segunda guerra mundial en ciernes, el ambiente político, asesinatos y pensamientos, juntas e ilegalidades, comunismo y otras hierbas de ese estilo, pero sin dudas el momento más perturbador es cuando el padre es encarcelado y es sistemáticamente torturado de maneras que resultan demasiado conocidas hoy en día, además de extemporáneas para la época retratada. Tal vez es la manera que encuentra Alejandro Jodorowsky para tocar el tema de la dictadura en Chile.
Aunque no esté desprovista de elementos que puedan causar incomodidad o incluso risa (el humor es bastante ridículo, y a veces hasta podríamos tildarlo de tonto), forma todo parte de un estado en trance en el cual hay que entrar para poder encontrar el valor y disfrutar de la gran actuación que realiza Brontis Jodorowsky, así como la mayoría del elenco, con un histrionismo adecuado para la estridencia de los efectos, los colores y la forma en que las ideas son captadas en la cámara. Hay un orden y a la vez una bella enmarcación de ciertos momentos específicos, los cuales recuerdan a cuadros hagiográficos, y que a la vez le dan la razón a considerar al director como uno de los mejores artistas visuales vivos hoy en día, pese a la brevedad de su filmografía. Si esta fuera su última película, sería la mejor despedida que pudiera haber tenido, está llena de ese mismo pesar mortal y a la vez renovador que tenía La noche de enfrente (2012) de Raúl Ruiz.
Jaime Grijalba