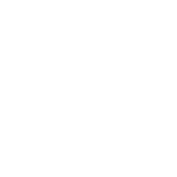La última estación (Catalina Vergara, Cristián Soto, 2012)
Precedido de un buen reconocimiento a nivel mundial, se exhibe en estos días en el país, el documental chileno La Última Estación, de los directores Catalina Vergara y Cristian Soto. Esta obra aborda un tema recurrente en el cine internacional de los últimos años (baste recordar la reciente Amour de Michael Haneke): la ancianidad en su versión más vulnerable y terminal.
Desde los sonidos de la primavera van surgiendo las primeras tomas que marcarán el resto del metraje y la tónica del trabajo: ancianos sentados cabizbajos, con energía reducida al mínimo esfuerzo que requiere la sola existencia. En uno de los varios hogares de ancianos que protagonizan este film, todo se inicia con la “llegada” de Morena, una anciana de edad indefinible, pero sin duda muy avanzada. Su hija la ha traído al Hogar para dejarla como han sido dejados todos los demás. A partir de ese minuto, poco sabremos de ella, hasta el final, cuando su muerte, respetuosamente registrada, confirma que ese es el único destino posible desde esa estación que es el Hogar de ancianos. En medio, entre un extremo y otro de este breve episodio final que presenciamos en la vida de Morena, veremos pasar las estaciones del año, veremos otros hogares, pero sobre todo otros viejos, siempre envueltos por el pesado silencio del abandono en el que están. No habrá más relación que la de estos viejos consigo mismos y con el desagarro de verse separados de sus familias y enfrentados al fin.
Varias cosas llaman la atención de este trabajo, pero en particular es destacable la forma en que el tratamiento cinematográfico ha hecho suyas las características de la vida quieta, casi inmóvil, que registra. En efecto, con una muy cuidada fotografía, la cámara no tiene movimientos más rápidos ni ágiles que los de sus protagonistas, no los apura, los espera, les tiene la paciencia que ya nadie les tiene, los contempla y acompaña en sus empeños por cerrar un cajón, por escribir un número, por leer cansadamente unas líneas. El dramatismo de las imágenes no viene, en general, de ningún artificio especial, porque no se hace otra cosa que forzarnos a reparar, con mayor o menor detalle, en lo que está allí. La cámara es un testigo invisible y mudo situado en el living, en el jardín, en las habitaciones. Aun así, hay ciertos contrapuntos como el que se hace a partir de la ironía de que uno de los hogares colinde con un colegio,…niños corriendo y gritando, enmarcados por la ventana de una habitación en penumbras en que impera el silencio y la agonía.

Tampoco -salvo quizás un único momento en que se impone acertadamente la melodía de un piano- hay sonidos ajenos a los del ambiente, ni hay más voces ni diálogos que los pocos instantes en que los oímos a ellos. Los personajes escogidos refuerzan la idea de que el registro es la ancianidad lúcida, consciente de su abandono y dolorosamente reflexiva….no es la demencia, no es el olvido de lo propio (por el contrario), ni siquiera el maltrato. Personaje entrañable es el viejo que conduce la radio y, conocedor de las angustias de sus compañeros, graba para ellos los sonidos más evocadores de la vida allá afuera (como olas rompiendo en las rocas). En el mismo sentido la conversación de Lidia y Teresa a propósito de la muerte de Morena, y la historia que lee otro señor a su compañero “…pobre y viejo sol moribundo. Su luz era tan opaca y débil que las demás estrellas lo relegaron al lugar más oscuro de los cielos….”.
En suma es un hermoso y remecedor documental, casi “fotográfico”, apegado a la evidencia, pero cargado también de metáforas respecto del tiempo, el abandono y el avance de la muerte. El acento parece puesto, antes que en los recuerdos y el pasado de una vida, en el corto y predecible futuro que se viene encima sin contemplaciones. Ciertamente no es una película llamada a ser entretenida, y tiene sentido porque…cuando nos toque llegar a esa estación, entretenernos será la menor de nuestras preocupaciones.
Por: Elena Valderas