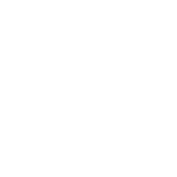Balada de un hombre común (Inside Llewyn Davis. Joel y Ethan Coen, 2013)
Es extraña la posición en Hollywood de una pareja de directores como Joel & Ethan Coen. Sus películas –más allá de su cercanía con las estrellas, su buena llegada a la cinefilia intelectual y sus amistosas relaciones con la Academia–, están bastante lejos de ser obras gustadoras y populares. Incluso una de las más exitosas en términos de público, Temple de Acero, es una cinta distanciada, lacónica y fascinante precisamente por las incertidumbres que siembra sobre sus personajes –en especial el de Jeff Bridges– y sobre el amplio margen temporal y dramático de su historia.
En Balada de un Hombre Común algo del ADN de Rooster Cogburn está en el personaje de Oscar Isaac, un músico de folk de gran talento pero incapaz de establecer relaciones con las que pueda construir un entorno. Llewyn Davis conoció el éxito fugaz con el único disco que logró editar como dúo, pero el suicidio de su pareja artística frenó de golpe ese ascenso y su vida personal al igual que su carrera, quedaron en suspensión.
Ambientada en 1961, precisamente cuando el movimiento folk comienza a despuntar, en cierta zona la película entronca con la tradición del musical estadounidense, por lo menos en su respeto a la interpretación íntegra de cada una de las canciones que se reparten el metraje y en la asimilación de un ritmo de balada cuidadosamente desplegado a lo largo de cada secuencia.
Y las semejanzas llegan hasta ahí. En lo que Balada de un Hombre Común destila pura originalidad es su manera de asimilar la condición del artista en la sociedad. El discurso de los Coen está tan lejos de la parábola social de Esta Tierra es mi Tierra (el hermoso filme de Hal Ashby) y rechaza de plano acercarse a la manoseada poética del fracaso que ha asfixiado al cine americano en la última década.
Talentoso y sensible Davis es, a fin de cuentas, un figurante en el curso de su propia historia. En esto no hay una mirada moral ni una premisa social. Si el músico no fue grande se debió en parte a un asunto de azar y precariedad, pero también a su incapacidad para tender puentes con una sensibilidad política más amplia. Su música es demasiado íntima como para congeniar con el rock and roll y demasiado ingenua como para enganchar con el germen contestatario. Eso lo saben los viejos zorros de la industria como el productor heroinómano que compone John Goodman, o el sabio disquero interpretado por F. Murray Abraham. Lo sabe también su ex pareja, para quien los tipos como Llewyn no tienen futuro, y por cierto el mocoso Dylan, que llega finalmente a ocupar el espacio que pudo ser para él.
Esta última entrega de los hermanos Coen bien puede estar entre sus películas más perfectas. Lo que ellos filman es a un personaje atrapado entre dos gruesas capas históricas muy diferentes: los años cincuenta y los sesenta. Es el germen de algo que pudo haber sido brillante pero que no fue porque la sociedad de 1961 parecía avanzar más rápido que su protagonista.
Ciertamente, en este ejercicio hay nostalgia porque intuimos lo azarosa y arbitraria de esa situación. Los desplazamientos físicos y erráticos de Davis terminan por aislarlo y su lucidez para intuir lo que viene suele no llegar más allá de la punta de su nariz. En esa sola dimensión es un desplazado, un paria y en cierto modo un fantasma asfixiado en el momento en que su país está cambiando hasta el punto que a veces parecemos estar viendo un relato al margen de la historia, un mundo clausurado donde la intensidad transita muy al margen de su contención dramática.
No es un detalle que en esta ocasión el puesto de Roger Deakins, director de fotografía de casi todas sus películas desde Barton Fink en adelante, lo ocupe el francés Bruno Delbonnel (Amélie y Sombras Tenebrosas), quien imprime a las imágenes del filme una textura velada frente al hiperrealismo de los trabajos anteriores de la pareja.
Valiéndose de un casting de secundarios estupendos tipológicamente, como ha sido siempre en sus películas, el filme erige además una verosimilitud sonora admirable que lo transporta a otras profundidades. Las dudas, errancias y limitaciones de su protagonista ceden a una plenitud que sólo es posible con su música y por ello la intimidad con que los Coen filman cada canción –todas interpretada efectivamente por Isaac– hace que Davis se transmute y en esos minutos la cinta deja atrás a cualquier musical contemporáneo.
En su acercamiento Bressoniano, la idea de trascendencia que parece acariciar el filme se asoma en esos momentos en que el artista está solo con su arte. A veces puede conectarse con el aquí y el ahora social, pero no siempre. Puede que permanezca dormido con el sueño del éxito e intuir sólo en el último momento que los tiempos han cambiado y que ya no son los suyos. Y ese ínfimo instante de lucidez será suficiente para redimirlo.
Felipe Blanco