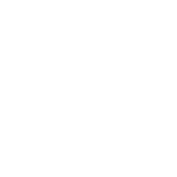“El Puerto” (Aki Kaurismaki, 2011): Seres que sólo habitan su circunstancia
En un puerto, que puede ser cualquier puerto, en cualquier lugar del mundo, un niño africano escapa de la policía luego de que el contenedor en el cual viajó con otros inmigrantes es descubierto. Ante la amenaza de una deportación, permanece sumergido en el agua, y en este desesperado intento de salvarse, va a toparse con otro hombre, también desesperado por salvar su cotidiano. Marcel, el lustrabotas protagonista del relato, va a tomar la historia de este niño sin otra pretensión que la solidaridad, para que éste pueda encontrar la forma de llegar a Londres y reunirse con su madre, sin ser descubierto.
En su superficie El Puerto parece resolverse en lo narrativo, parece deambular por las estructuras formales de una historia sin el apremio por los atributos de un cine convulsionado por las operaciones de la visualidad. Aquí la economía habitual de Kaurismaki parece encajar a la perfección, desplazando una historia proverbialmente tratada con vocación lacrimógena y tremendista, hacia áreas despobladas de intensidad melodramática. Sin embargo, en el aparentemente apacible visionado de este filme hay ruidos que van habitando y complejizando este paisaje naturalista, que lo tornan polisémico y lo fragmentan en diversas voces dándole un cierto carácter de obra coral.
Por un lado, el espacio habitualmente húmedo y vacío de Kaurismaki aparece aquí extirpado de toda identidad. Es Francia, lo sabemos por las explícitas referencias geográficas, por idioma, por diversas referencias tales como la ubicua presencia de la baguette (casi como iteración, como reforzamiento de un gentilicio) o por las incontables canciones que en un segundo plano resuenan en francés, no obstante el hábitat en que lo idiomático se despliega parece una construcción escenográfica, un espacio frío y también desafectado, como el mismo relato. Hay una asepsia en el mobiliario, en donde el augurio de su desmantelamiento luego de ser usado, resuena como una amenaza de artificialidad. La pequeña villa de Marcel, la panadería, la verdulería, el bar, parecen ser escenarios transitorios en donde situar algo imperecedero parece imposible. Así mismo la trama sucede sin pretensión de eternidad, sin la necesidad de que la emoción agencie un lugar en la memoria, en tanto que es este mismo decorado que enfatiza intencionalmente la presencia de una escenografía, lo que distancia dramáticamente al espectador, lo sintoniza con la hilaridad inherente a la tragedia, y le devuelve al relato cinematográfico esa tierra sin raíces, esa levedad que relaciona al relato sólo con su propio contenido.
El Puerto es un filme que habita en diferentes estados simultáneos. A ratos es violentamente colorista y el naturalismo es tensionado con planos de celeste vibrantes, con pictóricos ramos de rosas que Marcel regala a su esposa y que aparecen como salpicaduras amarillas. No hay búsqueda de afinidad ni equilibrio cromático, por lo mismo a veces aquella reiteración de contrastes, además del duro carácter lumínico de los interiores (reforzando la idea de escenografía) hace que la imagen aparezca recargada y Kitsch. Esto giros hablan de una obra que integra lenguajes, que se instala en diferentes vértices para hacer sucumbir la aparente idea de linealidad estética. A ratos la iluminación focal de los primeros planos, el zoom como modo de enfatizar la aparición de un personaje, aparecen como gestos nostálgicos de un cine que mira cultualmente al cine del pasado y que funciona de manera aún más genuina en la medida en que logra instalarse en esa nostalgia.
Los personajes de Kaurismaki parecen dispuestos en maquetas donde todo parece accesorio y diminuto, y en donde todo lo que no es relato y materia, puede resolverse en la fragilidad de la mampostería. Lo primordial es lo humano, lo que salva a sus personajes es su propia humanidad. En esa medida mostrarlos como lo único férreo y verdadero entre aquel constructo errante de materiales ligeros no parece economía visual, si no la búsqueda del enaltecimiento del heroísmo en un lugar de tránsito. Es esta levedad el terreno apto para que opere el absurdo sin cuestionamiento y la comedia sin culpa. A través de ambos, Kaurismaki dosifica la violencia del cotidiano y logra salir de un territorio congestionado de dilemas éticos sin la responsabilidad de la fábula moral. Aquí el hombre no reflexiona sobre su naturaleza, sobre sus lindes, sino más bien, los detona y se instala en su reverso utópico. Un reverso donde el hombre actúe movido por esos límites que lo acotan y que lo circunscriben a la miseria, que es aquello que lo hace equivalente a un otro que sufre. Por lo mismo, El Puerto es la valoración de un discurso social de margen y la consecuente dignificación de todo lo que en él se instala. Es la reivindicación de una pobreza culta, solidaria, no delatora ni amoral, que utiliza su propia carencia como pie forzado para empatizar con todo el vacío y la fragilidad que los circunda. Por eso este puerto atemporal y apátrida es, conjuntamente, una bella poética de la desprotección, una exaltación sin manierismo ni grandes discursos de los olvidados de siempre, pero esta vez con la dignidad y transparencia de un cine social que habita en la sencillez, y no en el aspaviento.
Por: Luna Ceballo