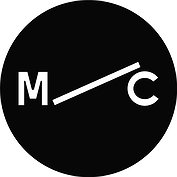La mirada de los comunes. Satoshi Kon: La máquina que sueña
Si leemos la obra de Satoshi Kon como una tensión entre la muy extensa tradición del grabado japonés que caracteriza al período Edo del siglo XIX y la historia de cien años del cine de animación japonés que va desde Katsudō Shashin (1907) hasta Papurika (Satoshi Kon, 2006), podemos reconocer que se articula la interrogante por el modo en que se relacionan compositivamente los elementos mayores con los menores, los de detrás con los de delante, los de la luz y la oscuridad. Aunque para ser más radicales en la lectura de la obra de Kon, deberíamos sostener que la forma de esta pregunta en su obra es la de una relación entre el individuo solitario y el todo que es la comunidad de elementos que le dan sentido.
La última obra de Satoshi Kon fue una carta de despedida titulada Sayonara. Publicada en foros de internet dedicados al animé, la carta póstuma recuerda el fatídico día 18 de mayo de 2010, en el que le pronosticaron pocos meses de vida debido a un agresivo cáncer pancreático. La carta, escrita desde su cama, está atravesada por disculpas y gracias repartidas entre todos quienes le influyeron y ayudaron, incluidos sus lectores. El ritmo de agradecimiento es interrumpido por un arrepentimiento. Escribe: «Mi más grande arrepentimiento es The Dreaming Machine», refiriéndose a su proyecto cinematográfico inacabado. Sin embargo, el tono con que Kon escribe su arrepentimiento es el mismo que caracteriza las formas en que sus personajes se relacionan en sus filmes: el tono de alguien que es insignificante sin el resto, sin los otros, sin ser parte de algo más grande. Resulta interesante, en este sentido, que se refiera a sí mismo como “Satoshi Kon”: que Satoshi Kon intervino la obra, desde los dibujos hasta el guión; que Satoshi Kon no logró mostrar su punto de vista al resto; que Satoshi Kon fue un egoísta, por no poder desparramar su obra en los otros. Se arrepiente por el hecho que Satoshi Kon no se convirtió en una idea colectiva, y que murió en calidad de individuo. Después de ese arrepentimiento en tercera persona, la carta retoma la escritura en primera persona para destacar la dimensión más íntima de su muerte, abanicada por el miedo a estar solo y la impotencia de no ser inmortal.

Incluso en su carta de despedida Satoshi Kon vuelve sobre uno de los grandes problemas en que se inserta su obra. Si leemos la obra de Satoshi Kon como una tensión entre la muy extensa tradición del grabado japonés que caracteriza al período Edo del siglo XIX y la historia de cien años del cine de animación japonés que va desde Katsudō Shashin (1907) hasta Papurika (Satoshi Kon, 2006), podemos reconocer que se articula la interrogante por el modo en que se relacionan compositivamente los elementos mayores con los menores, los de detrás con los de delante, los de la luz y la oscuridad. Aunque, para ser más radicales en la lectura de la obra de Kon, deberíamos sostener que la forma de esta pregunta en su obra es la de una relación entre el individuo solitario y el todo que es la comunidad de elementos que le dan sentido. Esta pregunta por las relaciones ya estaba presente en las prácticas del grabado japonés del siglo XIX, cuya expresión más clara se encuentra en la obra de Katsushika Hokusai. En su famosa Gran ola de Kanagawa (1830-1833), Hokusai se preguntaba por cómo producir una mirada, una vista del monte Fuji desde ese lugar divino que rodea de manera aparentemente infinita la isla de Japón: ¿cómo mirar el todo de Japón, figurado en el monte Fuji, desde el todo de la divinidad, figurado en la ola de un tsunami? La composición de la obra de Hokusai nos muestra que el todo puede ser tratado como algo menor, en relación con una expresión del todo mayor como es la divinidad: que somos todos igual de inferiores ante los dioses es lo que nos recuerda la violenta ola azul que atormenta a los pescadores, del mismo color azul que tiñe algunos ladrillos en Auschwitz. Estos juegos entre lo mayor y lo menor, entre el todo y lo infinito, entre la forma y la desfiguración son las que llevan a Hokusai a escribir un principio de su arte, que determinaría el arte japonés de los siglos XIX y comienzos del XX: «Todas las formas tienen sus propias dimensiones que debemos respetar». Que las formas tengan sus propias dimensiones parece algo, a primera vista, contradictorio con la creatividad artística: ¿por qué la imaginación estaría limitada por lo que las cosas dicten? Para leer esa contradicción, habría que formularla de otra manera: las dimensiones de los elementos están dictados, no por algún factor natural o previo al papel, sino por las relaciones que los elementos producen en una composición. Así, la ola que figura la divinidad tiene que ser más grande que el monte Fuji, que figura al pueblo japonés. Si pensamos en el mito cinematográfico de Gojira, posterior a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, se da el mismo problema: la divinidad que encarna la destrucción del mundo debe tener una dimensión más grande que la del pueblo. Por eso Gojira no podría ser un virus, y es un monstruo gigante: su dimensión está dada por su relación con el pueblo. De esta misma manera, el tamaño de la ola de Hokusai está dictado por el tamaño del monte Fuji, y viceversa.
El problema de las relaciones entre las dimensiones es fundamental para el problema japonés del que Satoshi Kon toma parte: ¿cómo representar el todo? ¿Cuál es la forma del todo? Esta pregunta, siguiendo el lema de Hokusai, se responde de manera relacional: el todo tendrá un tamaño respecto de algo, de cualquier cosa, de una cosa ínfima por insignificante que sea. Este asunto es recuperado desde un comienzo por el cine de animación japonés, cuyo primer exponente es Katsudō Shashin, una obra anónima y fragmentada de la que conservamos tres segundos. Esta obra nos enseña a un niño rayando los ideogramas equivalentes a la expresión “katsudō shashin”, que puede ser traducida como “imágenes en movimiento”. Este dibujo determina una tradición del cine de animación japonés, atravesado por la pregunta de la relación entre los elementos que componen los fotogramas: cada fotograma será un lienzo, por lo que la relación entre los elementos que lo componen será fundamental para definir los sentidos o, para decirlo con otro lenguaje, para definir los protagonismos. En una obra sobre el monte Fuji, no es de extrañar que la protagonista sea una ola, tal como en un filme sobre el todo la protagonista sea una actriz, tal y como ocurre en las producciones de Hollywood. A diferencia del cine de animación japonés, el cine industrial hollywoodense reposa sobre los rostros de sus superstars: sólo en el modo de producción hollywoodense un filme puede definir sus dimensiones de acuerdo al mercado, pues será protagonista el actor que pueda vender más; sólo las películas industriales podrán abandonar la historia del arte para convertirse en películas de Natalie Portman o de Leonardo DiCaprio. Esta concepción del protagonismo, en un sentido formal, no es posible desde la perspectiva de la animación japonesa: los dibujos no descansan en una persona que adorna las revistas de espectáculo y que participa del mundo del entretenimiento, tampoco representan a otro que está fuera de la película, debajo de la tinta. El protagonismo del cine de animación japonés no está determinado por elementos externos a la composición del dibujo: el monte Fuji, es decir, el pueblo, será el protagonista de la Gran ola de Kanagawa a pesar de la magnitud de los dioses del mar.
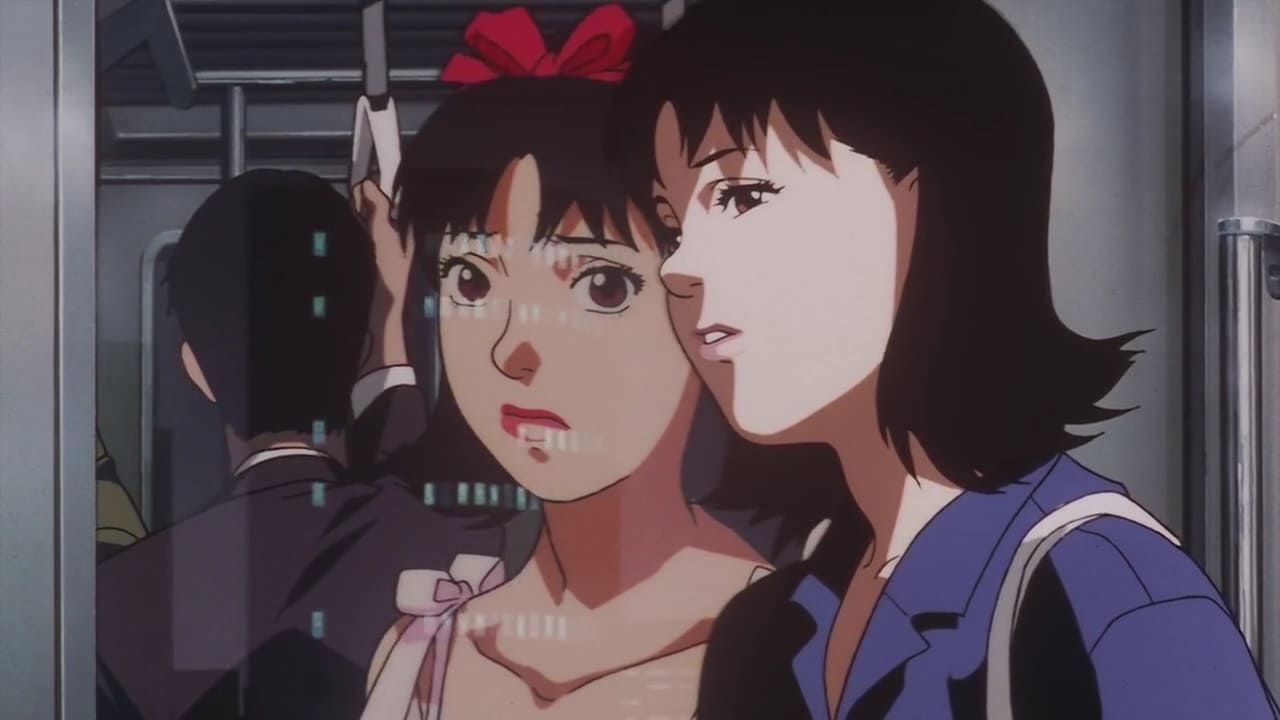
Inserto en esta tensión entre el protagonismo relacional de las formas y la composición figurativa de las ideas, Satoshi Kon plantea una lectura que sirve como una crítica al cine entendido como consumo, a la vez que supera la idea de un cine psicológico: mientras juega con la cultura de las actrices de cine, Kon estructura una noción de psicología que resuena a política. Podemos ver Pâfekuto burû (1997), en la que una idol japonesa decide retirarse de la música para iniciar su carrera de actriz. Mima, la idol, es perseguida por un fanático que no acepta su retiro y la atormenta con el fin que recupere su identidad de idol. La relación entre Mima y el fanático es interrumpida por la relación con Rumi, mejor amiga de Mima: Rumi intenta apropiarse de la identidad de idol abandonada por Mima. Esta relación triple, de Mina con Rumi y el fanático, hace de la película un problema formal: se trata de resolver cómo una identidad es construida en función de sus relaciones con otros. Por decirlo así, Mima no tendría magnitud si no fuera por las figuras idolátricas representadas por su amiga y el fanático. Lo interesante de esto consiste en que el filme produce una mirada sobre la vida de Mima que, aún dejando de ser Mima, sigue siendo la protagonista en términos relacionales: el fanático y la impostora sólo tienen magnitud en la medida en que se relacionan con la idea de Mima. Este asunto formal descarta las lecturas psicologicistas de la obra de Kon, demostrando que psicología no es interioridad mental ni intimidad de la consciencia, sino práctica pública y relaciones con otros. Este modo de presentar el problema se ve reforzado en la traducción que Darren Aronofsky hizo de Pâfekuto burû. Protagonizada por Natalie Portman, Black Swan (2010) retrata la pasión de una joven bailarina de ballet clásico atormentada por traumas que le impiden llegar a la cima de su disciplina. Aronofsky, como antes había hecho con Mickey Rourke en The Wrestler (2008), utiliza los elementos exteriores al cuadro de composición para jugar con la idea de una actriz (Natalie Portman) que pierde la vida en su intento fallido por ser la mejor (o del luchador Mickey Rourke que pierde la vida en su intento fallido por rehabilitarse). Mientras Aronofsky usa elementos exteriores, o al menos extiende el campo de lo que significa interior para incluir las vidas de los actores que interpretan a sus personajes, Kon se remite al problema formal de la relación entre los elementos para definir la dimensión creativa de su trabajo.
Esta dimensión creativa basada en el seguimiento estricto de las formas se profundiza cuando lo planteamos como el problema de la libertad: ¿dónde radica la libertad de las formas si todo está determinado por la relación entre los elementos? La libertad, en este sentido, será también formal. No es de extrañar, visto así, que Kon y Aronofsky compartan una escena en sus obras: la muerte como forma de la libertad. Si algo rescata Aronofsky de la tradición japonesa en la que se inserta Kon es la comprensión de la vida como captura y de la muerte como fuga. Es algo que Aronofsky destaca en el estudio que publicó en japonés sobre la obra de Kon poco después de la muerte de este: la muerte como forma de la libertad requiere pensar la vida como captura. Pero la vida como captura es una fórmula que, en la obra de Kon, toma un color específico. En 2004, Satoshi Kon estrenó una serie de 13 capítulos llamada Môsô dairinin, en la cual se profundiza en el mito urbano de un joven que golpea en la cabeza con un bate dorado a sus víctimas elegidas aparentemente al azar. El loco del bate produce en la sociedad una paranoia colectiva que da lugar a pensamientos cada vez más negativos y deprimidos, los que a su vez terminan por atraer el ataque del bate. El acto del golpe se transforma en un momento de libertad para las víctimas, las cuales dejan de preocuparse no sólo de un inesperado ataque, sino también de todas sus preocupaciones personales: una prostituta que quiere mantener oculta su doble vida, un par de niños que se disputan la popularidad en la escuela, un policía que trabaja para la mafia, un productor de televisión que se aprovecha de la mediocridad del mundo. Todos personajes que una vez son atacados pasan a un plano de goce y libertad, que se muestra desde el primer minuto en la serie animada: el opening de cada capítulo muestra a todos los personajes riendo efusivamente, mientras tras ellos aparece un paisaje que nos anticipa sus respectivas muertes: sonriendo en la punta de una torre, en medio de un volcán, entre automóviles a toda velocidad, cayendo al vacío. Todas escenas explícitas de la muerte de los personajes, anticipadas formalmente en el opening, y reforzadas en la trama con la figura de un vidente anciano que escribe cada una de las muertes en el suelo del hospital de la ciudad. La muerte en Môsô dairinin se presenta, no como la negación de la vida, sino como la expresión de una forma de la vida que ya no depende de la individualidad: los personajes atacados por el chico del bate abandonan sus problemas particulares, para confundirse con el todo de aquello que es común a todos. ¿Qué es aquello común? Que la vida no es sino una relación con otros, no hay vida previa a la relación con el chico del bate. Leída así, la figura del chico del bate nos muestra cómo los personajes solitarios de Kon dejan de existir cuando se relacionan con otro, aunque sea con su verdugo. La muerte, por tanto, es vista por Kon como la muerte del yo solitario, soledad que se niega adoptando una forma relacional con otros elementos.
La muerte, en este sentido, será una forma de vivir que se basa en la relación entre los elementos. Este punto lo describe de manera profunda Chris Marker en un documental sobre Andrei Tarkovsky. En Une journée d'Andrei Arsenevitch (2000), a propósito de la relación íntima entre Tarkovsky y Akira Kurosawa, Marker articula una lectura del cine japonés: no es un cine que intenta retratar los paisajes, sino la relación entre los elementos del relato, dentro de los cuales el paisaje es uno más. Esa idea la traduciría Tarkovsky cuando quema el agua, foresta los desiertos o inunda los bosques: se trata de mostrar la relación íntima entre los elementos que componen el todo. Visto con el ojo japonés, sostiene Marker, el cine de Tarkovsky responde a la gran pregunta comunista: ¿cuál es el lugar de la individualidad ante el todo? En esa línea, Satoshi Kon responde a este cine de los elementos armonizados, cuya expresión más difundida podría ser Yume (1990), el filme que Kurosawa le dedica a los sueños. La respuesta de Kon es Papurika (2006), su obra maestra. Maestra, no porque sea mejor que otras en tal o cual aspecto, sino porque sirve como la llave que permite abrir todos los problemas abordados por Kon. Papurika es una agente que puede intervenir la interioridad psíquica de las personas, ingresando a sus sueños y materializando los traumas. Por medio de la tecnología, la agente Papurika puede ingresar en los rincones más oscuros de las personas y sanarlas mientras duermen. El sistema de Papurika, sin embargo, sufre un atentado cibernético que invierte la relación de sus elementos: ya no sólo es Papurika la que puede aparecer en los sueños, sino que los sueños superan la barrera de la realidad e inundan el mundo. Sueño y mundo real ya no pueden diferenciarse, como tampoco puede hacerlo el cine de la realidad ni la psique del rostro social. Papurika es un experimento formal que pone en relación aquello que parece ser el último refugio del sujeto individual, como son los sueños, para mostrarnos una lectura según la cual estos son expresión de una comunidad. Que la estructura de los sueños sea compatible con la estructura de la realidad nos muestra, en el desarrollo de Kon, que el individuo sólo tiene sentido si lo leemos bajo la estructura de la comunidad. El lugar del individuo ante el todo será, por tanto, el de iluminar las relaciones que se dan entre los distintos elementos que componen el cuadro. En este sentido, la muerte será una forma de hacer aparecer el todo.

La muerte como forma de la libertad es algo que Satoshi Kon recupera de la tradición del animé en la que se inserta. Luego de trabajar con el autor de Akira (1988), Katsuhiro Ôtomo, en un corto titulado Kanojo no omoide (Kôji Morimoto, 1995), Kon comprendió la virtud de los dibujos para mostrar la destrucción como forma de la creación, una idea tan cercana a la cultura sintoísta. La muerte sería la forma en que la individualidad se transforma en el todo. Esta idea Kon la expresa formalmente en relación con el cine, elemento tan presente en todas sus obras: la constante disputa entre la actuación y la realidad, entre la ficción y la vida, es presentada en la forma de la relación entre una actriz y la historia de Japón. En Sennen joyû (Satoshi Kon, 2001), tal como en Pâfekuto burû y Papurika, una actriz es despojada de su identidad: Chiyoko, gran actriz centenaria, atraviesa toda la historia de Japón, desde las batallas imperiales contra los rebeldes, pasando por las bombas atómicas, hasta la modernidad neoliberal. Su vida es expresión de la vida de la comunidad, de la misma manera que su muerte está marcada por el desprecio de la historia a que lleva el individualismo consumista exacerbado, del que Kon fue un crítico acérrimo. La pequeña historia de Chiyoko sólo cobra sentido en relación con la gran historia de Japón; sólo ante esa gran historia la de Chiyoko adquiere alguna magnitud. La historia de Chiyoko, en cualquier caso, es más la expresión de un sueño que de la verdad: una actriz podrá ficcionar toda su vida, o más bien su vida no será más que los puentes que establece entre sus personajes. Un sueño, en este sentido, no será un sinónimo de la mentira, sino una muestra de la imaginación, es decir, de la libertad.
El sueño como lugar de la libertad no debe interpretarse en oposición a la vigilia: soñar no es algo que hacen los que duermen, como muestra en el filme catalogado como atípico, Tôkyô goddofâzâzu (Satoshi Kon, 2003). En esta parodia del cuento de los fantasmas de navidad, tres vagabundos se relacionan gracias a un bebé abandonado en las frías calles de Tokio, a fin de revivir las relaciones que habían dejado de cultivar. Este filme, generalmente ubicado como una rareza en el conjunto de la obra de Satoshi Kon, nos muestra un punto que ilumina sus otras obras: que la vida, es decir, la libertad creativa, es una expresión de la puesta en relación entre elementos. Tal como el monte Fuji vive en su relación con las gran ola de Kanagawa, los sueños viven en su relación con la realidad y el individuo vive en relación con el todo. Este cine de las relaciones aparece cuando se enfrenta a otra forma de concebir la animación, como es el animé de la potencia de los cuerpos. Desde Doragon bôru (Akira Toriyama, 1986) hasta Shingeki no kyojin (Hajime Isayama, 2013), el animé más comercializable se basa en el principio del individuo y lo que este puede, razón por la cual la libertad en sus personajes está dada por transformaciones físicas, deformaciones grotescas que los hacen gigantes e infinitamente poderosos. Siguiendo el principio del arte japonés según el cual el protagonismo está definido por la magnitud, esta forma de comprender el animé hace de los elementos algo gigante a fin de mostrar lo que un cuerpo puede: un cuerpo puede hacerse gigante y así liberarse, sin abandonar la individualidad. Contra esta lectura, Kon juega con las magnitudes de otra manera: aquello que se hace inmenso en su obra, no es el individuo, sino el todo; son los sueños de un todo que inunda la realidad.
Nicolás Ried