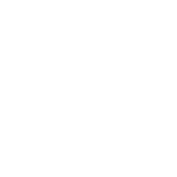Ismael (Marcelo Piñeyro, 2013)
Un niño de 8 años toma un tren para encontrar a su padre (Mario Casas) luego de haber encontrado una carta, dirigida a su madre, desde la cual extrae la dirección y el nombre que necesita para iniciar la búsqueda. Determinado, cruza de una ciudad a otra para lograr su cometido, en lo que será el primer trazado o ruta que nos demarcará la historia. Al llegar, encuentra a su abuela (Belén Rueda) y junto con este hallazgo, van entroncándose historias que, hasta este momento, parecían inexorablemente extraviadas.
Luego de la sinopsis, parecen estar dados todos los ingredientes para que arranque una especie de culebrón melodramático de primer orden, hasta que nos topamos con el no desdeñable dato de que “Ismael” nombre que da título a la película, es la novena entrega del director Hispano-argentino Marcelo Piñeyro, el mismo de Kamchatka (2002), Plata quemada (2000) y Tango feroz (1993).
Entonces, uno se queda sentado, y entre esa misericordia cinéfila o el irrestricto respeto a trayectorias vetustas, decide darle una oportunidad a algo que podría traer adjunta una cierta profecía catastrofista.
El devenir del film ayuda, no sólo a entender aquello de lo que se habla, si no a esbozar con claridad todas aquellas estructuras fallidas del cine de Piñeyro que lograron camuflarse en la luminosidad de algunos aciertos. Porque Ismael es, en muchos sentidos, la rectificación de una sobreabundancia narrativa y formal que se había venido aliterando en Piñeyro y que logra aquí su cenit, porque este film es la muestra de cómo una buena idea, sometida a la intensa presión de una poética fabulesca y sutilmente progresista y didáctica, puede terminar sometida al dominio de las buenas intenciones.
Porque claro, no puede haber otra cosa que una buena intención en depurar el oficio de entregar al espectador como una dádiva una lección consumada, un constructo de la vida real que resuelva de manera explícita aquello que, como una especie de lastre, el espectador podría haberse llevado irresoluto. Es aquí donde radica el problema de Ismael. En la imposibilidad de dejar respirar terrenos baldíos donde pudo haber brotado un significado despojado de literalidad, donde se expresara una densidad más profunda, menos idealizante respecto de la cotidianidad y por lo mismo, más verídica que ese naturalismo edulcorado que resulta.
Ismael deriva en un film sobrepoblado de lenguajes, de personajes arquetípicos, ideologizados, y burdamente emplazados en una polifonía en donde la multiplicidad de miradas -los seis personajes que durante la breve unidad temporal desarrollan la acción- va generando vínculos que, tratando de imbricar capas de sentido para hacer del film un todo legible, sólo logra superponer espacios discursivos de naturaleza completamente incompatible.
He ahí, que los personajes resulten utópicos y por ende, las relaciones que generan entre ellos, imposibles. Extremadamente asertivos, hasta cuando fallan lo hacen de la manera esperable. Todo lo que ocurre parece ser anunciado con antelación, porque cada escena necesariamente reafirma el contenido de la anterior y así se va generando una cadena de modos a prueba de fallos que no sumerge en el tedio más profundo, sólo porque uno se suspende en esa incertidumbre de saber si es posible encajar en todo aquello, algo aún más predecible.
Por otro lado, los personajes aparecen encasillados en esquemas de comportamiento esperables para un formato televiso, planos, sin dimensiones, no logran traspasar la barrera formal de aquello que declaman.
La decisión de incluir a Belén Rueda como abuela, y al ídolo adolescente Mario Casas, como padre del niño, en nada ayudan a desplazar la rúbrica que habían venido cargando en el star system español, ambos ya muy encasillados, como para pretender descollar en un guion mayormente rígido y extirpado de matices. Algo de notoriedad consigue Rueda, más perceptible en el oficio, que en las posibilidades de la historia. Ismael, en tanto, el niño que encarna el personaje protagónico, resulta extremadamente intelectualizado, lo que erradica toda la frescura e inocencia que podría haber dotado de espontaneidad a la historia. Lo único que recibimos de él es una mueca de adultez, una especie de claridad deslumbrante que desentraña todos los conflictos y que es la encargada de rectificar en la pantalla, todo aquello que antes ha sido enunciado.
Lo peor ocurre en términos formales. Correcta para algunos, hay en esta película un lenguaje acéfalo que nada tiene que ver con aquello que se relata. Una cámara espasmódica en momentos conflictivos, comprensible cuando se trata de retratar de todas las maneras posibles la intensidad del caos, gratuita, cuando se extiende hacia planos donde todo fluye sin sobresaltos, parece desdeñar el valor propio de la imagen como traducción de lo inefable. Lo mismo sucede con la sobrecarga de tenores lumínicos (mucho contraluz, planos en sombra y excesiva luminosidad) dotando de verbalidad momentos narrativos completamente disímiles. Esta desvinculación entre forma y fondo no logra generar distanciamiento, en tanto que se intuye esa gratuidad preciosista tan típica en ese filme medio mestizo, que trata a ratos de ser auténtico, espeso y autoral, pero se queda a medio camino, desorientado y esperando los aplausos de la galería.
Luna Ceballo