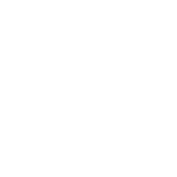Elle (2): La perversión generalizada
Entre el siglo XIX y la actualidad el campo de las denominadas perversiones ha experimentado grandes transformaciones. Inicialmente designaba prácticas y comportamientos de tipo sexual extraños y bizarros en relación a la norma definida a partir de la finalidad reproductiva. Posteriormente, y gracias a Freud, la perversión se convirtió en la condición inicial del funcionamiento de la sexualidad, de allí su controversial definición de la sexualidad infantil como perversa polimorfa, no obstante Freud conservó la categoría de perversión para prácticas y fantasías sexuales rígidas y monotemáticas sin la variabilidad que comporta lo sexual. Con Lacan, la perversión junto con la neurosis y las psicosis perdieron el estigma de enfermedades para convertirse en tipos de subjetividades o también estructuras clínicas, incluso sacando la perversión del ámbito exclusivamente sexual. Para Lacan aproximarse a la perversión es intentar definirla ahí donde está, vale decir, al nivel de un comportamiento relacional. Es ese cambio de nivel, esa apertura a lo relacional, aquello que hoy nos permite incluso hablar de una perversión generalizada o también de una sociedad perversa, extensión que quizás no se corresponda estrictamente con un cuadro clínico pero que nos permite situar inéditas relaciones entre la sexualidad, el poder, la relación con los otros y la subjetividad. La íntima relación entre sexualidad y cultura hacen que su organización y diseño queden marcadas con los significantes que predominan lo simbólico de cada época. En un principio la prohibición y la represión dibujaron los destinos de la sexualidad, pero hoy asistimos a la caída de la represión y la sexualidad toma nuevos rumbos, centrados más bien en la obligación de gozar. La represión ha sido sustituida por el imperativo del goce, por ello -y a pesar de la ilusión de libertad y progreso respecto de la sexualidad- sigue siendo problemática, incluso traumática, sólo que toma otros caminos.
Como efecto de todas estas mutaciones no deja de sorprender que, a pesar de la existencia de múltiples posibilidades para acceder al placer sexual con total libertad, sigan existiendo sujetos que enmascarados violenten a una mujer para tener sexo, cuando sería absolutamente posible conseguirlo a rostro descubierto y sin grandes resistencias, pero sorprende más aún que quien sea la víctima inocente de una violación no se perpetúe en esa posición, contando además con todo el orden social y jurídico como respaldo. Esa es la primera paradoja que introducen las primeras secuencias de la extraordinaria Elle del director holandés Paul Verhoeven, todo indica que mediante la ruptura con lo que dicta el sentido común del orden social contemporáneo nos estamos adentrando en un nuevo orden, tanto sexual como moral, y asistiendo a la emergencia de nuevos tipos de subjetividades.
Michèle Leblanc (Isabelle Huppert) es una mujer separada con un hijo, vive sola en un suburbio parisino acomodado, es empresaria de videojuegos para adultos y a pesar de la brutal experiencia de violencia sexual padecida en su domicilio, continúa su vida como si nada importante hubiera sucedido, con total frialdad asimila dicho ultraje y ocupa su tiempo en el desarrollo del nuevo juego que se implementa en su trabajo. En su labor como empresaria maneja con destreza y liderazgo a un equipo de jóvenes programadores llenos de prejuicios sobre las reales competencias de una mujer de más de cincuenta años en un negocio de entretenimiento para las nuevas generaciones. Sin embargo, Michèle tampoco se inmuta y se impone también frente a las críticas ejerciendo todo el poder que le da ser la dueña de la empresa. Michèle se muestra sólida y se desenvuelve cómodamente dentro de un ambiente que poco a poco revelará otras capas: tiene un hijo sometido a su pareja con un recién nacido que no parece propio, mantiene aventuras sexuales con la pareja de una amiga y flirtea con un vecino casado con una mujer católica y conservadora. En todas estas complejas y turbias relaciones Michèle sabe devolverse, es un mundo social y familiar extraño pero al mismo tiempo naturalizado por la forma que ella adopta en cada una de sus interacciones. Con todo, su personalidad aún se nos aparece difícil de comprender, todo indica que Michèle es distinta al común de nosotros, casi como si fuera de otra raza o como mostrando el límite de nuestras categorías de lo moral o de la corrección social, asistimos a la emergencia de una nueva subjetividad.
Nos enteramos de quienes son sus padres y algo de su pasado e infancia afloran. La madre es una mujer mayor con marcados rasgos narcisistas, sin ningún pudor sigue disfrutando de su vida sexual y no se escandaliza en sostener un relación de pareja con un tipo mucho más joven que ella, mientras que su padre definitivamente es otra cosa, se encuentra condenado por una serie de terribles asesinatos cometidos cuando Michèle era una niña de casi diez años de edad. Su padre es un caso extremo, calificado por la prensa como un monstruo, una bestia psicópata que está condenado en la cárcel, pero del cual ignoramos las motivaciones que le llevaron a realizar la masacre que conmovió a toda Francia. Michèle ha convivido desde pequeña en esa atmosfera de perversidad, pero ella es una resilente. A pesar que en rigor no ha tenido padres, ha sabido crecer con ello, no la escuchamos lamentarse de su infancia ni quejarse de su vida, más bien la vemos moverse con cierta destreza y elegancia. La película adquiere así un tono no dramático sino de comedia e ironía junto con transitar por caminos políticamente incorrectos, como si nada de esa perversa realidad fuera tan sorprendente. Michèle maneja los hilos de su vida junto con manipular a la fauna humana donde circula. Entramos así a una zona de relaciones sociales donde se vislumbran nuevos cánones de moralidad, la de conseguir lo que se desea sin tantos rodeos y donde se renuncia a la victimización. Si se quiere deleitarse de los otros Michèle organiza una comida donde sutilmente incomoda a quienes la perturban o se transforman en una amenaza. Allí entran la joven y atractiva actual pareja de su ex marido, la novia dominante de su hijo, el amante de su madre, incluso su misma madre y un amante insistente. Pero no solo se trata de provocarlos, al mismo tiempo comienza clandestinamente a seducir a su vecino con quien lleva un tiempo cruzando miradas coquetas.
Con este personaje fascinante Isabelle Huppert parece extraer los mejores momentos de su historia cinematográfica, de aquellas películas donde representó personajes fríos, calculadores y manipuladores. La herencia actoral de su extenso trabajo como musa del gran Claude Chabrol sin duda se nota y se disfruta. Por ello, su actuación nos persuade, la cámara no se le despega y toda la acción gira en torno a sus movimientos, dotada de una delicada y menuda corporalidad brilla aún más su imponente carácter. Verhoeven explora y se adentra en todos los pensamientos y gestos que giran en torno a ella.
Pero Michèle no olvida el episodio de la violación, desconfiada de la policía debido a la sobreexposición a la que estuvo sometida cuando ocurrieron los asesinatos masivos de su padre, ha decido iniciar una investigación por su cuenta, moviendo recursos no del todo limpios hasta dar con el violador. Lo notable de su personalidad es que a pesar de toda su herencia familiar no es ni una masoquista ni tampoco una sádica, no es una perversa clínicamente. Ocurre que, por el contrario, su violador sí lo es, su sexualidad y su excitación sólo funcionan si el otro es una víctima y bajo su dominio se le resiste. Ese guión es el excitante para el sádico, condenado sólo a una forma de goce, restringe su sexualidad a la mera reproducción de una fantasía monótona que luego exterioriza en actos similares. Preso de una voluntad de goce que lo conduce ciegamente -casi como un cruzado como calificara Lacan-, el violador será descubierto por Michèle. Esa es la parte del thriller que Verhoeven desarrolla a lo Hitchcock, pero ampliando el registro y dando un paso más pues incluye y desarrolla un tipo de subjetividad que el maestro del suspenso desconocía. Esa otra raza que representa Michèle nos anticipa a nuevos tiempos y nos presenta el futuro de ciertas subjetividades, y en eso la película es promisoria, va un paso más allá de Chabrol y se acerca quizás a Haneke.
En un momento, Michèle se da cuenta de ese entorno también perverso y procede con eficacia a desmantelar, a desenmascarar a todos los hipócritas, mentirosos y cobardes que la rodean. Dice con lucidez “todo esto está muy retorcido”, justo antes de dar el golpe preciso para liberarse definitivamente de su victimario. Después de ese acto una breve reconciliación con su estirpe se precipita introduciendo un momento de calma y de reorganización de ese su mundo en donde hasta ahora nadie se salva. Pero la astucia del director no se detiene con ella, durante las últimas escenas un breve diálogo con su vecina, quien abandona al barrio, nos delata que Michèle no es la única de esa raza, esta se extiende hacia otros lados. Su conservadora y católica vecina, que antes había iniciado una peregrinación a Santiago de Compostela para escuchar al Papa, es también -a su manera- de esa misma raza y quizás cuantas más hay circulando entre nosotros. Se trata de una tendencia que los lacanianos llaman la feminización del mundo, esa que va más allá de Padre que no se regocija con la queja histérica o la deflación depresiva. Verhoeven al parecer la intuye, nos la muestra y anticipa en este inolvidable filme tan solo con darnos una pista cuando lo titula simple y únicamente Elle.
Miguel Reyes Silva
Nota comentarista 9/10
Título original: Elle. Dirección Paul Verhoeven. Guión: David Birke (basado en novela Oh... de Philippe Djian). Fotografía: Stéphane Fontaine. Montaje: Job ter Burg. Música: Anne Dudley. Reparto: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira, Judith Magre, Christian Berkel, Jonas Bloquet, Alice Isaaz, Vimala Pons. País: Francia. Año: 2016. Duración: 130 min.