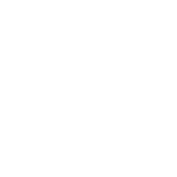El hijo pródigo (Carlos Araya, 2013)
Al contrario de la parábola bíblica de la cual obtiene su matriz simbólica, esta película no es el relato sobre un hijo sino el de un padre. Tampoco da forma a un reencuentro reconciliatorio, en vez de eso efectúa una indagación sobre el efecto de la desaparición del hijo, enfatizando la radical disociación de padre con su entorno mediante un trance psíquico y material que ocupa el vacío dejado por el vástago.
La anécdota es mínima pero concentrada, el padre es un médico que vive junto a sus dos hijos. En casa la situación es tensa, hay maltrato, en especial hacia el hijo menor. Éste quema un regalo que su padre le deja en señal de arrepentimiento y abandona el hogar. A poco andar el padre abandona su rutina laboral y la búsqueda de su hijo. Ante la vista del hijo fiel va desarrollando una extraña conducta, propia de alguien con exacerbado síndrome de Diógenes. Encerrado, enajenado y silencioso acumula objetos y desechos hasta que la situación explota.
Lo que primero llama la atención en esta familia es la ausencia de alguna figura materna, lo que pone en evidencia un desequilibrio entre la masculinidad dominante –el padre- y la sometida. En este mundo de hombres el padre destaca por ser monolítico, frio y violento, mientras que la sumisión de los hijos da pie a la rebeldía y posterior huida de uno y a la paciencia del otro. Por otra parte, si es por contraponer al elemento femenino, éste queda referenciado en voces y fragmentos corporales de algunos de los pacientes del doctor. El quiebre del padre pondrá en juego su involución: su completo aislamiento entre escombros y ruinas tanto objetuales como de otras vidas –evocadas mediante voces over sobre imágenes detenidas, revelándose como extrañas postales- somatiza la caída de su ley, la incapacidad de ser él sin su contraparte filial, lo mismo que el abandono de su rol social, el médico –el estatus de aquel que cura y domina el conocimiento- y la pérdida de reconocimiento como dominio de sí mismo –su actuar se reduce a la mecánica del acumulamiento sin un porqué, salvo el del trauma- acabando por abocarse por completo a la clausura.
Sobre la clausura como temática y figuración es que El hijo pródigo encuentra su árbol familiar en el cine chileno. Acá es donde un rasgo al parecer constitutivo del ente identitario mítico del chileno (si podemos hablar de un sujeto tal, prototípico e inmanente) encuentra su espacio: el mundo obcecado, conservador, represivo, infantil y tanático que vampiriza la vida de la sociedad chilena. Su producto sería este padre, portador de aquellos rasgos y tan propio del paisaje nacional como, a su vez y en su propia especificidad, pudo ser para la sociedad estadounidense el James Mason de Bigger than life (Nicholas Ray, 1956). En el caso de nuestro cine basta recordar la referencia a una “poética del encierro” con que Pablo Corro describe la obra de Silvio Caiozzi –donde es eje central la relación dependiente entre padres e hijos-, como también a los casos de Cristián Sánchez y su opción por lo angosto y subterráneo, o incluso los desgastes innecesarios de los personajes de José Luis Sepúlveda y los rituales onanistas de los protagonistas de Pablo Larraín.
Pero lo característico o novedoso de El hijo pródigo no va por el lado dramático, la tematización de la clausura, ya que es principalmente a nivel visual y sonoro que el devenir paterno de esta película se permite entroncar con esa peculiar preferencia que adoptó el cine chileno desde los años de la dictadura por los relatos de encierro, consiguiendo su rendimiento significante opaco y tenebroso.
Acá la opción de radicalizar los planos en encuadres extraños, fragmentarios y casi en su totalidad inmóviles, buscan frustrar la inteligibilidad de la visión. Se pierden nociones contextuales tales como el contraplano que ayude dramatizar narrativamente, ampliar el campo para visualizar totalidades figurativas continuas o montar bajo preceptos que apoyen la determinación temporal del relato. La autonomía de los planos muchas veces se complejiza por el montaje sonoro, al indeterminarse la localidad de las fuentes sonoras. Por ejemplo las secuencias de los momentos del médico con sus pacientes son articuladas tan fragmentariamente que se evidencian trozos de cuerpo como objetos plásticos, sin identidad y sin continuidad, logrando convertirse casi en shocks visuales con cierto aire obsceno. Obscenidad no en acepción moral, sino como imposiciones de un acercamiento de “lo Real” que en su cercanía y tamaño anestesian la sensibilidad y la distancia reflexiva del observador. La postura de la película con claridad se afirma en la capacidad del cine como “ojo clínico”, objetivo y mecánico que desrealiza al referente realista. Tal “inconciente óptico” del desencuadre que se ha privilegiado como estilema de la película encuentra un callejón sin salida, tal como su personaje. La extrañeza termina convertida en arbitrariedad y al espectador no le queda más que someterse a la espera del sentido que le esquivan los planos y el montaje.
La película cae en una contradicción, pese a su preferencia por elaborar su relato en base a la discontinuidad y la activación observante, presenta un ritmo de montaje que busca agilizar el inevitable percance que de la duración de los planos surja el aletargamiento que contradiga sus fines experimentales. Esta solución redunda en una evacuación de la temporalidad como síntoma de la autonomía del plano y su potencial centrípeto. Es decir, no se resuelve en favor de la gravedad de una imagen-tiempo capaz de sostener “una creencia en la realidad” (Deleuze) dando paso, más bien, a una fuerza centrífuga que en su afán de imponer velocidad termina por someter al espectador a la presencia de su propio tiempo espectatorial, lo que en el peor de los casos se define en una palabra, aburrimiento.
El riesgo de la indeterminación visual y sonora es ahuyentar el interés del que mira y la película se la juega por esa solución. Su formato larga duración y la densidad de muchas imágenes acaba por subvertir su propia condición informativa y significante. Empero avanza más por acumulación sintagmática que por profundidad de paradigma. Un método que en otros casos resulta estimulante (pienso en el documental Propaganda, con su claridad de referentes políticos y su estructura de viñetas) en El hijo pródigo acaba por convertirse en una alegoría algo trivial, menos interesante como obra aislada que como parte de un corpus cinematográfico que busca criticar la masculinidad parental dominante.
Álvaro García Mateluna