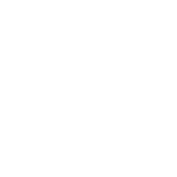La Mujer de Iván (Francisca Silva, 2011)
Siempre me ha llamado la atención la existencia de ciertas facetas de lo humano en las que gran parte de la población prefiere no ahondar, y hacerles el quite, reduciéndolo a una etiqueta que les permite despachar el tema con facilidad cuando su curiosidad intelectual, por escasa que sea, repara en él.
Este es un asunto al que le he vuelto a dar vueltas justamente esta semana, mientras revistaba algunas de las bandas que escuchaba en la época pre-wikipedia (un tiempo en el que era común que llegara a tus manos un disco con el nombre de una banda, título y —con un poco de suerte— el año, y que esa fuera toda la información disponible), y me encontré con que Peter Sotos, miembro emblemático de Whitehouse (banda seminal de la estética industrial y del sonido power electronics) ha publicado un puñado bastante considerable de novelas pornográficas en primera persona protagonizadas por depredadores sexuales, con las cuales pretende explorar los impulsos sádicos y pedófilos en ellos (y de paso resultar altamente ofensivo para cualquier persona que conserve para sí algún concepto de la decencia, un ejercicio básico dentro del circuito industrial).
La reflexión que surgió a partir de este hallazgo tiene que ver tanto con la obviedad del hecho que simplificar las acciones de un individuo a algo tan reducido como una pura palabra, como “enfermo” o “degenerado”, es negar su humanidad por completo, que por tortuosa y moralmente cuestionable que llegue a ser, no deja de ser compleja (quizás todo lo contrario); como con establecer la diferencia entre entender y empatizar, y la sospecha que tengo de que esta negativa tan rotunda a profundizar en dicha complejidad tenga que ver justamente con cierto temor no a entender la naturaleza de este criminal, si no a llegar a empatizar con él; lo que a su vez tiene que ver con una decadencia (otorgando el beneficio de la duda de que haya existido algún momento originario saludable desde el cuál haber decaído) del estado de derecho, que en otro lado he identificado de la siguiente manera: “nada bueno se puede esperar de una sociedad que ha depositado el criterio sobre el actuar en las leyes en vez que en el individuo”. Esto se puede observar tanto a lo largo de la Historia (primero se abolió la esclavitud y luego se dejó de tener esclavos —visiblemente—, y no al revés), como también en este mismo periodo histórico (basta con ver las prácticas de los grandes empresarios).
A lo que voy es que sospecho que lo que aleja más al ciudadano promedio de cometer un crimen es la coerción que ejerce la ley sobre él que su altura moral. Y justamente mi hipótesis sería que la mayor distancia entre el ofensor sexual y una parte considerable de la ciudadanía radica en que el primero ha saltado toda valla, y ejecuta todas aquellas pulsiones que el segundo tiene reprimidas por el estribo de la ley.
Lo anterior, así tal cual, puede que no suene muy convincente, pero pongámoslo de otra manera. Si está extensamente convenido en que en cualquier escenario apocalíptico o en que las leyes se encuentren suspendidas, la violencia sexual sería una de las primeras cosas que se dispararía; pues lo que digo es que el ofensor sexual se comporta desde ya como un apocalíptico. Y que debido a esto, aquel que tiene estas pulsiones reprimidas prefiere no entender, si no que simplificar, clasificar, archivar y olvidarse del tema. Pues puede sentirse demasiado identificado. Y eso lo pone nervioso.
Y bueno. Todo esto que he planteado no sido si no para destacar la complejidad y potencialidad estética del tema que aborda La mujer de Iván (2011), película recientemente estrenada el 12 de diciembre en la cartelera nacional.
Según su propia directora, Francisca Silva, La Mujer de Iván se trata de una niña que fue secuestrada cuando pequeña y que convive con su secuestrador de manera familiar y cotidiana, a pesar del régimen represivo al que se encuentra sometida. Al momento de su despertar sexual, el poder de su captor se debilita, y aparece un deseo sexual y la necesidad de compañía femenina en su vida. En este contexto, la casa se convierte en un campo de lucha amoral, en el que ambos se enfrentan en un intercambio de amor por libertad *; y la película tiene el mérito justamente de lograr esta exploración amoral de la dinámica del encierro y la psiquis de sus personajes en el contexto de una producción cinematográfica nacional que generalmente tiende a ser paternalista.
Ninguno de los dos personajes sabe muy bien lo que quiere ni como obtenerlo: Iván tiene trancas que le impiden desarrollar una relación sentimental sana (que se deduce sería la razón por la cual tiene secuestrada a Natalia), mientras que ella fue secuestrada cuando pequeña y se crio básicamente en aislamiento, por lo que sus referentes de normalidad están severamente distorsionados. Las interacciones son más bien arrebatos por los que se dejan llevar, que hacen que a ratos se acoplen, y en otros choquen, o bien se pillen desprevenidos en una relación que se reinventa azarosamente en cada encuentro.
Otro punto a favor de la película es el manejo de la corporalidad dentro de una política de lo cotidiano. El cuerpo es la única herramienta que posee Natalia para poder ya negociar o subvertir el dominio que Iván ejerce sobre ella. Y esto es un hecho del que se va dando cuenta de a poco y aprende a usarlo mediante el ensayo y el error. Por su parte Iván, acostumbrado a estar con una pre-púber, no sabe muy bien qué hacer en un principio con esta nueva situación: se queda paralizado, y ahí es donde su poder empieza a mermar.
Pero si bien por ahí en el plano narrativo esto funciona bastante bien, formalmente a la película le faltó alinearse un poco mejor. No logro concebir que en una película en la que el rol político del cuerpo es tan fundamental, me muestren una escena argumentalmente majadera en la que la mujer sale masturbándose desnuda en pantalla completa, mientras que al protagonista, que en uno los puntos de inflexión de la película, en que se configura su personaje, también se masturba, lo muestran en un plano que solo enfoca su cara.
No me mal entiendan. No me muero de ganas por ver una verga en la pantalla. Pero tampoco me molesta. Y ese es justamente mi punto. Que sentí que me estaban ahorrando la molestia, mientras que por otro lado me regalaron un momento feliz en el que pude verle todo a la protagonista, que está bastante rica, por cierto. Pero si eso fue lo que pasó, entonces la potencia política de la que vengo hablando se empieza a desmoronar.
Lamentablemente este no es el único punto en que se me desmorona la película. La directora pareciera estar muy ansiosa por tirar toda la carne a la parrilla, como si estuviera la obligación de demostrarle todas sus capacidades cinematográficas a alguien. Por poco sentí que tenía que ponerle una nota, y eso es lo que más daña el visionado de la película.
Cada vez que la tensión dramática se comienza a acumular, y tenemos un salto a una escena totalmente azarosa que no me produce nada después de verla. Luego la claustrofobia empieza a hacer efecto, y el protagonista sale a la calle y me presentan a un personaje enormemente crucial (el padre de Natalia) quien, dejando de lado la inverosimilitud de la coincidencia injustificada (aunque una repasada a la Poética de Aristóteles en este punto no estaría mal), no cumple ningún rol en absoluto en la anécdota. Luego quizás un timelapse del cielo desde la punta del cerro, y luego un par de escenas donde insisten en señalarnos un teléfono, para luego no referirse más a él.
Dije lamentablemente, porque al principio la película me entusiasmó. Y me irrité mucho cada vez que estos elementos sobrantes aparecían y me distraían, mientras que película pedía a gritos menos ansiedad y más tensión. Y fue triste, porque en un momento vislumbré la oportunidad de asomarme al espejo. Y enfrentarme al monstruo. Pero no sucedió.
* Traducción ligeramente libre de la sinopsis que venía con el screener que me llegó.
Horacio Ferro